El Mundo Indígena 2019: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
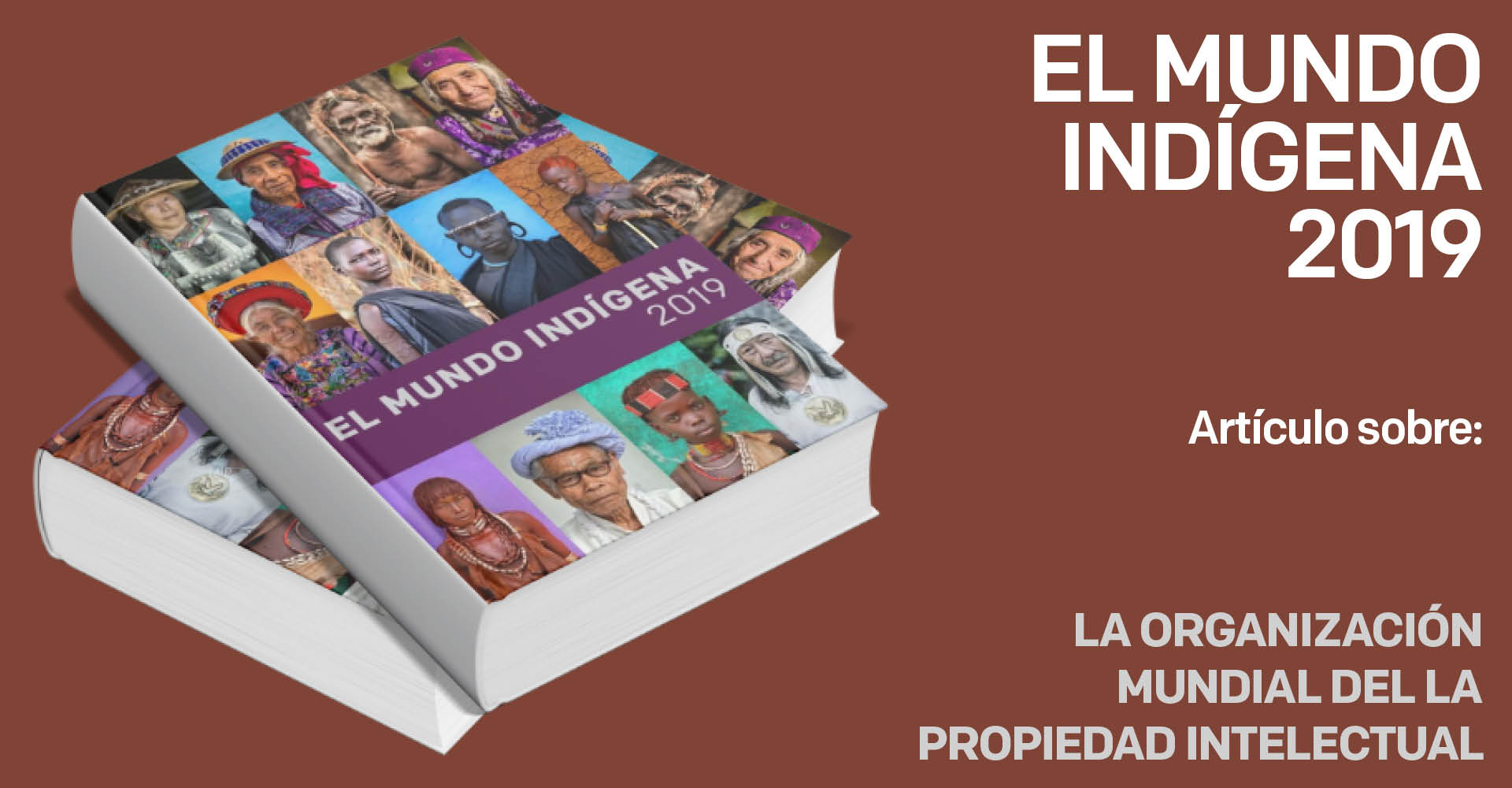
Los pueblos indígenas tienen derechos sobre sus conocimientos tradicionales (CCTT), expresiones culturales tradicionales (ECT) y recursos genéticos (RRGG), incluyendo los derechos de propiedad intelectual asociados a ellos, según los reconoce la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), artículo 31. Sin embargo, debido a sus características particulares, los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas no encajan hábilmente en el marco existente del derecho de propiedad intelectual y, por lo tanto, a menudo no son protegidos.
Como resultado de ello, a menudo se trata al patrimonio cultural intangible de los pueblos indígenas como algo de “dominio público”, y su propiedad intelectual es malversada de manera amplia y continua.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una agencia de la ONU con 191 Estados miembros, tiene, entre otras funciones, la de proveer un foro para negociar nuevos acuerdos internacionales en materia de derecho de propiedad intelectual. En el año 2000, entre el creciente temor de la piratería biológica, y con otros foros internacionales que ya abordan temas relacionados con la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, los Estados miembros de la OMPI establecieron el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). Desde 2010, el CIG ha llevado a cabo negociaciones de textos formales con el objetivo de elaborar instrumentos jurídicos para proteger los CCTT, ECT y RRGG. El CIG concluyó su 38a sesión en diciembre de 2018.[1]
Sinopsis de las negociaciones del CIG
Existen tres distintos instrumentos jurídicos preliminares que actualmente están en negociaciones en el CIG, relacionados con tres temas: los CCTT, ECT y RRGG.[2]
Si bien aún no existen definiciones universalmente aceptadas para dichos términos dentro del CIG, en términos generales, los CCTT se pueden considerar como “conocimiento, saberes, capacidades y prácticas que se desarrollan, sostienen y transmiten de una generación a otra dentro de una comunidad, los cuales a menudo forman parte de su identidad cultural o espiritual”[3]. Algunos ejemplos incluyen los conocimientos medicinales, agrícolas y ecológicas, métodos tradicionales de construcción de vivienda y prácticas de tejido. Las ECT, también conocidas como expresiones de folklore, son las “formas en las cuales la cultura tradicional se expresa”, tales como la música, danza, narrativa, arte, ceremonias, artesanías, diseños de indumentaria y formas arquitectónicas[4]. Los RRGG se refieren a cualquier materia de flora, fauna, microbio u otro origen que contiene unidades heredables funcionales, con un valor real o potencial[5]. Algunos ejemplos incluyen plantas medicinales, cultivos agrícolas y razas de animales. Los RRGG que existen en la naturaleza no son las creaciones de la mente humana y, por lo tanto, no son de propiedad intelectual. Sin embargo, existen temas de propiedad intelectual asociados a los RRGG, por ejemplo, en el caso de inventos que se crearon utilizando los RRGG, o casos en los cuales los CCTT están asociados al uso de los RRGG.
Si bien todos los Estados miembros de la OMPI reconocen la importancia de un foro para abordar temas de propiedad intelectual relacionados con los CCTT, ECT y RRGG —lo cual se refleja en la constitución del CIG— el mismo CIG afronta la existencia de varias posturas divergentes, no solamente con respecto a posiciones sustanciales sino también en cuanto al objetivo final de las negociaciones. A nivel fundamental, a menudo surgen desacuerdos entre los Estados miembros con respecto al carácter jurídico deseado de los instrumentos que se están negociando. Demandeur es el término común que se emplea para referirse a los promotores de mayores protecciones para los CCTT, ECT y RRGG (principalmente de países en vías de desarrollo y países de alta diversidad). Los demandeurs defienden la adopción de tratados jurídicos vinculantes, mientras que otros Estados miembros, conocidos como los no demandeurs, prefieren, como máximo, alguna especie de instrumentos no vinculantes, de mero “derecho indicativo”. Además, los tres textos contienen varias salvedades, con diversas provisiones alternativas y varias formas de redacción dentro de las provisiones, las cuales reflejan las diversas posturas de los Estados miembros y la complejidad de los temas.
Los demandeurs y los representantes de pueblos indígenas han expresado su frustración ante el lento progreso de las negociaciones. Los demandeurs insisten en llevar el trabajo del CIG a una conclusión, e instan a la Asamblea General del OMPI a convocar una conferencia diplomática para adoptar uno o más de los instrumentos jurídicamente vinculantes. Mientras tanto, los no demandeurs responden que una conferencia diplomática sería prematura, ya que aún no existe una definición común de asuntos clave tales como los objetivos de los instrumentos, el alcance de las protecciones que se darían o los beneficiarios previstos. Como las operaciones del CIG se gestionan por consenso, requieren un acuerdo total de todos los Estados miembros participantes para avanzar con una negociación.
La participación de los pueblos indígenas[6]
La participación de los pueblos indígenas es ampliamente reconocida como un elemento crítico de la legitimidad de las negociaciones del CIG, y cada sesión del CIG comienza con un panel de expertos indígenas a los cuales la OMPI invita y financia para que expongan sobre temas de relevancia para las negociaciones. Sin embargo, la participación de los pueblos indígenas en las mismas negociaciones del CIG es limitada, tanto en la cantidad de sus participantes como en el alcance de participación que se les permite.
Los pueblos indígenas participan en el CIG como observadores y participan, de manera conjunta, a través de un comité especial, el Caucus de los Pueblos Indígenas. El Caucus se constituye de nuevo durante cada sesión del CIG, y consiste en los representantes de los pueblos indígenas que estén presentes en el CIG y decidan integrarse al grupo. Durante las sesiones del CIG de 2018, la participación activa en el Caucus de los Pueblos Indígenas fue, en un promedio, de unas diez personas por sesión.
Tal y como los demás observadores del CIG, el Caucus puede proponer modificaciones al texto que se está negociando de manera directa. El Presidente del CIG posteriormente pregunta si algún Estado miembro respalda la propuesta. Únicamente aquellas propuestas de los observadores que cuenten con el respaldo de un Estado miembro llegarán a formar parte del documento preliminar. Sin embargo, el Caucus tiene un papel distinto del de otros observadores del CIG. Se reconoce y habilita al papel especial del Caucus dentro del CIG de diversas maneras; por ejemplo, el Caucus puede designar representantes para participar en varias metodologías de trabajo del CIG, reuniendo a varios grupos pequeños —tales como grupos especiales de expertos, grupos informales y pequeños grupos de contacto— para colaborar en asuntos clave.
En cada sesión del CIG, el trabajo del Caucus de los Pueblos Indígenas comienza con un Foro de Consulta Indígena facilitado por la Secretaría de la OMPI, el cual generalmente se lleva a cabo el domingo por la tarde antes de que comience la sesión del CIG el día lunes. La Secretaría de la OMPI expone, en breve, los documentos relevantes y asuntos clave que se entablarán durante las negociaciones venideras; luego permite que el Caucus cumpla con sus labores, las cuales incluyen la de elegir los copresidentes del Caucus, discutir las estrategias para la sesión venidera del CIG, y elaborar la declaración inicial del Caucus. El Caucus de los Pueblos Indígenas se reúne cada día de las sesiones del CIG, a menudo varias veces al día, para examinar el texto (los textos) revisado(s), formular estrategias y desarrollar intervenciones que se presentarán a la plenaria del CIG. El Caucus se reúne también con el Presidente del CIG, interactúa con delegados de los Estados miembros para intercambiar información y buscar el respaldo de los propuestos textos del Caucus, y elabora y presenta una declaración final al concluirse la sesión del CIG. La OMPI proporciona un espacio de reunión para el Caucus, y costea los servicios de interpretación y traducción que brinda el Centro de Documentación para los Pueblos Indígenas (DOCIP).
Aunque su participación es limitada, el Caucus de los Pueblos Indígenas desempeña un papel importante en la expresión de las perspectivas de los pueblos indígenas dentro del CIG.
El Fondo Voluntario de la OMPI
Un factor que limita la participación de los pueblos indígenas es el costo de participar en las sesiones del CIG, las cuales se llevan a cabo en la sede de la OMPI en Ginebra, Suiza. La Asamblea General de la OMPI ha creado un Fondo Voluntario para apoyar la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales. Sin embargo, dicho Fondo depende exclusivamente de las aportaciones voluntarias de los gobiernos, ONGs y otros organismos privados o públicos, y al mes de diciembre de 2018, los recursos del Fondo estaban casi agotados, sin fondos suficientes para financiar la participación de un solo participante en la siguiente sesión del CIG (en 2019). La Asamblea General de la OMPI de 2018 respondió a una recomendación de los Estados miembros del CIG 37, invitando a los Estados miembros a contribuir al Fondo y también a contemplar otras modalidades alternativas de financiamiento para apoyar la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales.
El Mecanismo de Expertos de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Dos expertos del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP), los Sres. Aleksey Tsykarev (de la Federación Rusa) y Kristen Carpenter (de los Estados Unidos de América) participaron con el Caucus de los Pueblos Indígenas durante el CIG 36 en junio de 2018. En julio de 2018, en su recomendación No. 11 del Mecanismo de Expertos sobre los Pueblos Indígenas y el consentimiento previo, libre e informado, el EMRIP instó a la OMPI y a sus Estados miembros a consultar la DNUDPI durante sus negociaciones de los instrumentos de CCTT, ECT y RRGG, en particular, con respecto a la norma del consentimiento previo, libre e informado en cuanto a la propiedad, explotación y protección de la propiedad intelectual y otros recursos de los pueblos indígenas[7]. En el CIG 37 en agosto de 2018, el Caucus de los Pueblos Indígenas elaboró una carta preliminar solicitando un estudio del EMPRIP sobre el tema de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas.
El mandato del CIG de 2018 a 2019 y el programa de trabajo
El CIG trabaja con mandatos de dos años, que requieren una renovación bianual de parte de la Asamblea General de la OMPI. El mandato del CIG de 2018 a 2019 insta al Comité a “seguir acelerando su trabajo, con el objetivo de acordar un instrumento (instrumentos) legal internacional … que garantizará la protección equilibrada y eficaz de los recursos genéticos (RRGG), conocimientos tradicionales (CCTT) y expresiones culturales tradicionales (ECT)”[8]. El mandato incluye, en su última parte, un programa enérgico de trabajo que consiste en seis sesiones de negociación.
En virtud del programa de trabajo, se llevaron a cabo cuatro sesiones del CIG en 2018, dos de las cuales abordaron el tema de los RRGG y dos de las cuales abordaron temas transversales relacionados con los CCTT y ECT.
Negociaciones textuales sobre los RRGG en 2018
Las primeras dos sesiones del CIG en 2018, el CIG 35 (19 al 23 de marzo de 2018) y el CIG 36 (25 al 29 de junio de 2018) abordaron el texto relacionado con los RRGG[9]. Previo al CIG 36, se reunió un grupo especial de expertos para abordar temas clave relacionados con los RRGG, el cual contaba con la participación de dos representantes del Caucus de los Pueblos Indígenas.
El texto sobre RRGG incluye dos enfoques amplios, los cuales reflejan las varias inquietudes de los Estados miembros. Un enfoque consiste en un requisito de divulgación de origen, exigiendo que en una solicitud de patente (y quizás otras) relacionada con la propiedad intelectual, se divulguen ciertos datos, como el país de origen o la fuente de los RRGG y otros CCTT asociados, además de la información sobre el cumplimiento con los requisitos de acceso nacional, participación en los beneficios y consentimiento previo, libre e informado. Dicho requisito aumentaría la transparencia del sistema de propiedad intelectual, ayudaría a proteger los intereses de los pueblos indígenas en cuanto a sus RRGG y CCTT asociados, y respaldaría el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios del 2010 del Convenio sobre la Diversidad Biológica[10]. Sin embargo, algunos Estados miembros se oponen a un requisito de divulgación de origen, pues consideran que implicaría mayores cargas regulatorias y costos, además de introducir un grado de incertidumbre legal al sistema de patentes.
El otro enfoque amplio se enfoca en medidas defensivas para evitar la expedición errónea de patentes; incluye el uso de bases de datos para respaldar una búsqueda de arte previa, además de códigos de conducta voluntarios para los usuarios de RRGG y los CCTT asociados. Si bien algunos Estados miembros que respaldan el requisito de divulgación de origen consideran que tales medidas defensivas serían complementarias al dicho requisito, otros Estados miembros consideran que estas medidas representan una alternativa al requisito de divulgación.
En sus intervenciones en el CIG 35 y 36, el Caucus de los Pueblos Indígenas respaldó un requisito de divulgación de origen, además de las medidas defensivas complementarias. Sin embargo, las intervenciones del Caucus subrayan su inquietud en cuanto al desarrollo y explotación de bases de datos de CCTT, incluyendo su preocupación por la elaboración, población, acceso y estado de los CCTT contenidos dentro de las mismas; destacaron, además, la necesidad del consentimiento previo, libre e informado y de la consideración de las leyes de los mismos pueblos indígenas.
Con respecto a la evolución del texto preliminar, las negociaciones del CIG 35 arrojaron un texto revisado acerca de los RRGG, el cual, además de aclarar las diversas posturas de los Estados miembros, incluye un nuevo preámbulo alternativo y otras modificaciones relativamente menores enfocadas en cerrar brechas y eliminar repeticiones. El texto fue aprobado por consenso y se remitió al CIG 36 para que sirva de base para futuras labores.
Las negociaciones en el CIG 36 fueron menos fructíferas. Si bien se elaboró un texto revisado, el cual, según la opinión de muchos Estados miembros, reflejaba un avance considerable, no se pudo alcanzar un consenso para establecer el texto como base de futuras negociaciones, debido a la oposición de los EEUU. EEUU reclamó que sus aportaciones textuales no se reflejaron con precisión en el texto revisado, y tildó a las metodologías de trabajo y procesos implementados durante la sesión de deficientes, en particular con respecto a los pequeños grupos de contacto, que dicho país describió como “no incluyentes”. Muchos Estados miembros expresaron su frustración ante este giro inesperado, cuestionando los motivos e intenciones de los EEUU y haciendo notar que las metodologías de trabajo se habían establecido durante el inicio de la sesión y, sin embargo, los EEUU no se opusieron hasta los momentos finales de la negociación. Los integrantes del Caucus de los Pueblos Indígenas se retiraron de la plenaria como señal de protesta. Con tal de no perder el ímpetu del trabajo ya realizado durante el CIG 36, la Presidencia del CIG se comprometió a elaborar un texto de la Presidencia sobre los RRGG que se podrá consultar anteriormente a la evaluación del CIG de su progreso bajo el mandato actual, la cual se llevará a cabo durante el CIG 40 en junio de 2019. Sin embargo, hasta el momento el texto oficial sobre los RRGG sigue siendo el texto que se remitió desde el CIG 35.
Las negociaciones de textos sobre los CCTT y ECT
Las dos sesiones finales del año 2018, CIG 37 (27 al 31 de agosto de 2018) y CIG 38 (10 al 14 de diciembre de 2018) abordaron los textos sobre los CCTT y ECT de manera conjunta, enfocándose en temas transversales[11]. Previo al CIG 38, se reunió un grupo especial de expertos, el cual incluía la participación de dos representantes del Caucus de los Pueblos Indígenas.
Un tema especialmente controvertida que se abordó durante el CIG 37 y 38 fue la cuestión de aplicar o no un requisito temporal a la definición del término “tradicional”; por ejemplo, el requisito de que que los CCTT y ECT tengan un mínimo de 50 años de ser usados para que puedan contar con protecciones. Los oponentes, incluyendo el Caucus de los Pueblos Indígenas, afirmaron que tal requisito no sería ni significativo ni factible, subrayando la cuestión de cómo se podría comprobar tal plazo de tiempo, además de la desigualdad que implicaría para la protección de nuevos CCTT y ECT que aún no hayan cumplido el plazo requerido. El Caucus de los Pueblos Indígenas explicó, en una intervención, que lo que reviste a los CCTT y ECT de su carácter “tradicional” no es la antigüedad que tengan, sino la forma en que encajan dentro del contexto cultural y tradicional de los pueblos indígenas.
Tanto el CIG 37 como el CIG 38 arrojaron avances menores con respecto a la agilización de los textos sobre CCTT y ECT y la aclaración de las diversas posturas de los Estados miembros.
Se seguirá elaborando los textos sobre CCTT y ECT durante el CIG 39 (18 al 22 de marzo de 2019) y el CIG 40 (17 al 21 de junio de 2019). Durante el CIG 40, los Estados miembros participarán en la evaluación y elaboración de recomendaciones para la Asamblea General de la OMPI, incluyendo la contemplación de una propuesta de mandato y programa de trabajo para la continuación del CIG durante los dos años siguientes.
Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Existe información más detallada sobre los orígenes y funciones del CIG en: http://bit.ly/2SM6eqQ.
[2] Una versión actual de los documentos sobre los CCTT, ECT y RRGG está disponible en los siguientes enlaces:
La protección de los conocimientos tradicionales: artículos preliminares en http://bit.ly/2SRg2zy;
La protección de expresiones culturales tradicionales: artículos preliminares en http://bit.ly/2SLTW1r ;
Documento consolidado relacionado con propiedad intelectual y recursos genéticos enhttp://bit.ly/2SITJfF
[3] Véase https://www.wipo.int/tk/en/tk/
[4] Véase https://www.wipo.int/tk/en/folklore/
[5] Véase https://www.wipo.int/tk/en/genetic/
[6] Los CCTT, ECT y RRGG de las comunidades locales se encuentran dentro del alcance del CIG; sin embargo, este texto se enfoca en la participación de los pueblos indígenas. Actualmente las comunidades locales no cuentan con un grupo particular de observadores para participar en el CIG.
[7] Recomendación No. 11 del Mecanismo de Expertos sobre los Pueblos Indígenas y el consentimiento previo, libre e informado, párrafo 1, anexo al “Consentimiento previo, libre e informado: un enfoque basado en los derechos humanos”, Estudio del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, A/HRC/39/62, septiembre de 2018, se puede consultar en: http://bit.ly/2SGl3LB
[8] Véase WIPO 57th sesión en 2 - 11 Octubre 2017 en http://bit.ly/2SIV5qL
[9] Los informes detallados del CIG 35 y 36 se pueden consultar en: http://bit.ly/2SJijwZ y http://bit.ly/2SIV7in
[10] El Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios se puede consultar en: http://bit.ly/2STIVeQ
[11] Un informe detallado de la CIG 37 está disponible en http://bit.ly/2SRnkU0 . El informe del CIG 38 aún no está disponible.
Sue Noe es Abogada Principal con el Native American Rights Fund (Fondo de Derechos de los Pueblos Indígenas de los EEUU) (el NARF), con sede en Boulder, Colorado, EEUU. El NARF es el bufete de abogados sin fines de lucro de mayor trayecto y extensión que representa a los pueblos indígenas de los EEUU. Sue Noe ha participado en las sesiones del CIG desde el CIG 34 (junio de 2017), y participó en el Panel Indígena del CIG 36. Su correo electrónico es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos, Defensores de derechos humanos indígenas


